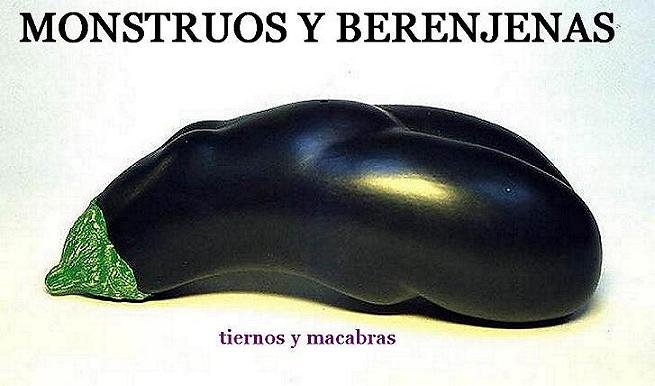1.
1. En abril de 1982 yo tenía ocho años.
Las noticias de la guerra de Malvinas, los “oscurecimientos” –apagones forzosos a partir de las seis de la tarde- y los simulacros de evacuación por bombardeo que hacíamos en la escuela, ocuparon una buena parte de mi mente durante los dos meses que duraron las operaciones. Fue recurrente costumbre hacernos formar todos los días en el salón de actos, cantar la marcha de Malvinas en lugar de Aurora, y luego hacernos correr –literalmente- hacia las aulas para meternos debajo de la mesa con las manos en la nuca. “Aléjense de los vidrios, porque si cae una bomba, lo primero que vuela por la onda expansiva son los cristales”, decía la encargada de coordinar la evacuación: una maestra que, según puedo inferir ahora, debía estar casada con un militar. Mis recuerdos de aquellos tiempos están asociados con una tibia depresión y un desesperado temor contenido. Había razones para eso.
Desde el principio de la guerra se rumoreó que los ingleses querían tirar una bomba atómica en Córdoba. También, se decía, las tropas estadounidenses y chilenas iban a apoyar el ataque inglés con misiles hacia ciudades estratégicas de la Argentina, entre ellas –inevitablemente- mi propia ciudad. A veinticinco años de este suceso, me aterra todavía pensar que estos rumores eran ciertos: efectivamente, ingleses, chilenos y estadounidenses iban a hacernos volar por los aires, si los argentinos en las islas se resistían demasiado.
Mi familia y yo vivíamos en el décimo piso de un edificio. Cuando llegaba la hora del apagón, teníamos que tapar con cortinas cualquier escape de luz por las ventanas. Yo recuerdo alguna noche de abril haber salido al balcón y ver la ciudad prácticamente a oscuras. Las lamparitas de neón de las calles habían sido reemplazadas por otras mucho más tenues. Las ventanas de los edificios aledaños estaban cerradas, y las luces familiares de los barrios lejanos parecían amortiguadas, como si estuvieran tras un manto de neblina. Una neblina pegajosa parecida al humo de la pólvora. Cada tanto, las luces intermitentes de dos o tres aviones inquietos rompían la monotonía de la penumbra. La guerra, para mí, está asociada con ese cuadro.
Por aquellos días, el consorcio del edificio se reunió para ejecutar su propio plan de evacuación. Designaron jefes de piso (mi papá era el del décimo) y, en caso de ataque, todos debíamos bajar corriendo por las escaleras y atrincherarnos en la cochera que quedaba a la vuelta. Pero –calcularon los del consorcio- la cochera quedaba demasiado lejos. Por eso se dispuso hacer un enorme agujero en una pared aledaña al jardín del edificio –pared que daba directamente a la cochera-, para que todos pudiéramos zambullirnos a través de él directamente en el oscuro subsuelo, a la espera del bombardeo.
La celeridad con que se hizo ese agujero en la pared me dio a entender que el ataque masivo no era una simple hipótesis, sino una seria posibilidad. En la escuela, algunos morbosos compañeros que disfrutaban con el terror ajeno, decían algo inquietante: si hay un ataque, lo primero que van a hacer es tirarle a los edificios. Por eso, yo me imaginaba que no íbamos a tener tiempo de bajar diez pisos, atravesar una puerta y arrojarnos por el agujero. Todavía recuerdo el humor de mi padre quien, seguramente tan preocupado como yo, se reía por el triste destino que le esperaba a la gorda del piso doce: por muchos motivos era la que más iba a tardar en bajar, y cuando llegara, iba a quedar atascada en el agujero. “Menos mal que vive en el último piso” – seguía diciendo mi viejo- “si viviera en el primero, la gorda es la primera en bajar, queda atorada y nosotros no podemos entrar. Si queda atascada y es la última, por lo menos nos sirve de tapón”
A pesar de estas pinceladas de humor, mi mente durante esos dos meses tenía una especie de ruido de fondo, como en las películas de guerra: aun mientras dormía, mientras estaba en el más absoluto silencio, yo sentía el feroz estampido de las posibles explosiones que me acompañaba a todas partes.
2.
En aquella época casi todo estaba prohibido. No se podía hacer reuniones, había un estricto toque de queda y a las siete de la tarde ya no se podía salir a jugar al jardín del edificio. Pero de vez en cuando había un cumpleaños, y en esos casos las reglas se podían flexibilizar un poco. Un cumpleaños era una salida, un escape, otro agujero en la pared.
En mayo mi tío Eduardo festejó su cumpleaños con un asado. La reunión se hizo un sábado a la noche. La temperatura era agradable; por eso mi tía y mi mamá sacaron la mesa al patio. En la radio y en la televisión sólo se hablaba de batallas, gloria, honor y patria. Como no querían compartir el pormenorizado y tendencioso fervor patriótico, apagaron todo y pusieron viejos discos en el winco. Estaban mis primas y habían ido algunos amigos de mi tío, con sus familias.
Parecía una noche idílica, una de esas noches de verano en las que el hierro de la escuela es un murmullo lejano y suave. Una noche que se había abierto paso desde otra realidad u otro tiempo. Después del asado bailamos en el patio. Recuerdo que bailé Great Balls of Fire con mi prima Lorena y en algún momento le dije que me quería casar con ella.
Descorchamos algunas sidras y mi papá nos sirvió a mí y a mi hermano un décimo de vaso para brindar. El brindis con un sorbo de alcohol era un ritual que repetíamos en cada festejo. Luego vino la torta y el feliz cumpleaños.
A la una de la mañana se levantó un viento frío y el cielo tenía unas nubes rojizas que destellaban cada tanto. No le habíamos prestado atención, pero desde hacía una hora muchos aviones venían paseando por el cielo, como frenéticos indicadores de que algo no andaba bien. Los amigos de mi tío se despidieron apurados y se fueron. La música se detuvo. Mientras entrábamos las sillas, los platos de torta y las mesas, tratábamos de hablar para llenar los horribles sonidos que nos traía la realidad: un viento de hielo y muchos motores de avión rondando como mosquitos rabiosos.
Íbamos a seguir la reunión en la cocina. La tía Mary estaba preparando café. Mi tío Eduardo, mi hermano y yo nos quedamos en el patio acomodando algunas cosas. Miré el tocadiscos winco, en cuyo plato habían quedado seis discos de música de los años sesenta y setenta, apoyado en el marco de una ventana que daba al patio.
“¿Entro el tocadiscos, tío?”, le pregunté.
No hubo respuesta.
Sólo un sonido de aire quebrado. Un silbido que venía del cielo cortando el viento y, finalmente, algo pesado que cayó en el cantero de tierra. Me alejé corriendo y llamé al resto de la familia.
Nos habían arrojado una bomba.
Desde alguno de los aviones, había caído un proyectil de casi veinte centímetros. Parecía una bala gigante.
Mi tío se acercó y lo tocó. “Está caliente”, dijo.
La tía Mary apagó el agua para el café y nos pidió a todos que nos pusiéramos las camperas. Mi mamá salió de casa y encendió el motor del auto. Salimos dejando las luces encendidas y el tocadiscos en la ventana.
-Tuvimos suerte de que cayó en el cantero – dijo mi tío mientras manejaba- si caía en el piso de cemento, explotaba por el impacto.
Esa noche deambulamos unas cuantas horas hasta que un conocido de mi tío se ofreció para investigar qué clase de proyectil había caído al patio. Yo estaba convencido de que ya habían empezado a atacarnos.
Esa noche aprendí muchas cosas.
Parece que el proyectil no era del enemigo. Parece que era de un avión de la Fuerza Aérea Argentina que estaba patrullando por la zona. Parece ser que, en un descuido, el piloto dejó caer una bomba. Fue sólo eso, un descuido. Un descuido afortunado. “Hicieron bien en salir de la casa”, dijo el conocido de mi tío. “Estos proyectiles funcionan por impacto, pero cuando están muy calientes por la fricción de la caída, el más mínimo roce puede hacerlos explotar. Si esto se detonaba, iba a volar toda la casa.”
“De todos modos, si no explotó con la caída – agregó- debe haber estado defectuoso.”
3
Mi tío Eduardo se quedó con el proyectil y unos años después se lo regaló a un herrero. El hijo del herrero quiso hacer un adorno; lo acercó a un horno caliente y lo golpeó varias veces con una maza.